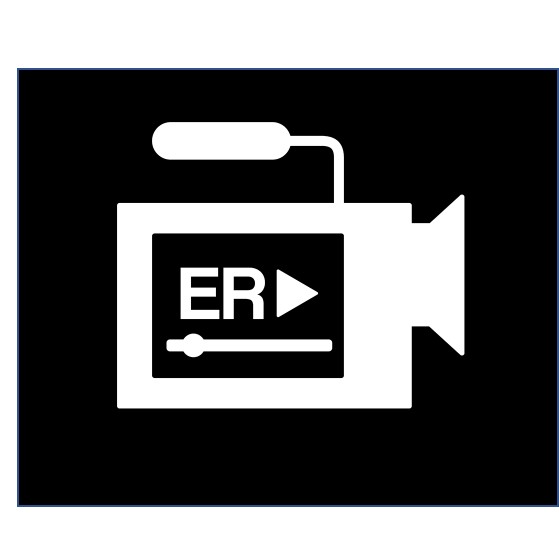Cultura
Pop a la carta, o por qué la cultura de masas nos debería importar

Por Ariel Gómez Ponce
Personajes destacados que se autoproclaman “influencers”, bailes de escasos segundos que se repiten infinitas veces, cantantes cuyos pronunciamientos enloquecen a la política internacional, películas taquilleras que revitalizan juguetes de la infancia y hacen que el mundo entero se vista de rosa, y presidentes que el panelismo televisivo acuña y que, por vías de la inteligencia artificial, las redes transforman en un superhéroe de dudosas proezas: la producción cultural hoy tiende a ser, cuanto menos, enrevesada. Hilvanar alguna interpretación de esa actualidad intrincada es el objetivo que nos propusimos en el Laboratorio Pop (en Instagram: @Laboratoriopop_): espacio de comunicación que busca acercar a la sociedad las investigaciones realizadas en un programa radicado en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales (UNC), allí donde un grupo inquieto con enormes cuotas de curiosidad y de disciplina se está preguntando por el curso de la cultura masiva, precisamente en estos tiempos donde tal término genera cierto escozor en algunos sectores de la política nacional.
Y es que la cultura es una invitación al conflicto. Quienes procuran despachar el término de la agenda social sospechan sus efectos: los consumos movilizan maneras de pensar (eso a veces llamado ideología), acercan información de procedencia lejana (nos globalizan), homogeneizan formas de percibir el mundo y despiertan el interés por prácticas y objetos que, sin esa circulación carente de fronteras, permanecerían en lo desconocido. Adoctrinamiento, colonización o poder blando: sobre esa forma de incidir en lo social, se han brindado distintas concepciones que, en el Laboratorio Pop, descartamos sin titubear por considerar que la cultura, en especial esa parcela de consumos populares que nosotros elegimos llamar “cultura pop”, tiene mucho para decirnos sobre sujetos que estamos lejos de ser recipientes pasivos.
En un tiempo en que el territorio y lo local pierden su fuerza como referencias primarias, y cuando las nuevas generaciones parecen saber más de Karol G y TikTok que de Calamaro o la gauchesca, una vieja pregunta vuelve a acechar: ¿estamos perdiendo “nuestra” tradición? ¿Cuál es hoy la cultura si todo se difumina en consumos foráneos? ¿Acaso todo lo que el mercado ejecuta y despliega será tachado de banalidad o, en el mejor de los casos, cubierto con un manto de sospecha?

Las respuestas obligan al rodeo. Es difícil pensar que lo mercantil sea mero lavado de cerebro y que, por ende, todo este perdido. Desde el Laboratorio Pop, mucha potencia creativa hemos encontrado en prácticas, referentes y narrativas en apariencia triviales: vimos que los TikToks permiten que chicos y chicas con destrezas artísticas destacables sean celebrados en otros rincones del mundo, que los fanatismos colectivos como las swifties o los armies de BTS muestran redes solidarias que creímos extintas en tiempos neoliberales, o que el reguetón no es solo exhibicionismo grotesco de cuerpos, sino que allí también se gestan las nuevas odas al amor. Entender cómo María Becerra o Emilia Mernes se apropian de un “pop internacional” es reconocer que hay ciertos códigos estéticos y musicales que le permiten a la Argentina ser potencia en al menos una industria, la musical; mientras que comprender que vivimos una verdadera retromanía que se la pasa alimentándose del pasado es aceptar que las ideas novedosas se agotan, pero que la cultura pop algo retiene para las generaciones por-venir. ¿Acaso viralizar las coreografías de *NSYNC, los estribillos de Raffaella Carrá o los diálogos de Jurassic Park no es otro modo mantener viva la memoria de una cultura, tendiendo puentes de diálogo entre generaciones?
Por este resquicio, la cultura pop se nos presenta como una suerte de lenguaje compartido, como son los The Simpson: animación que, a más de treinta años de su explosión televisiva en nuestro país, permanece como una lingua franca de la que muchos nos servimos para explicar, con esas cuotas de humor picante que caracteriza al animo argentino, escenas de la vida cotidiana. Ni manipulación, ni alienación: ese objeto nos muestra cómo lo masivo supone aquello que Leonor Arfuch llamaba “formas de mirar modeladas” que se instalan desde temprana edad. Este es otro modo de describir, más allá de la metáfora de la Pizza con Champagne, una década crucial en los consumos como fueron los 90, años que también hablan de una “Cultura MTV”. El conglomerado industrial, aquel que diseminó música y programas por el mundo en un horario primetime, arribó en tierras argentas, trayendo otros modelos que hablaban de la juventud, los estilos de moda, la sexualidad y todo un extenso repertorio de experiencias que, rápidamente, fueron apropiadas por toda una generación: esa que idolatró a Kurt Cobain y Fito Páez con la misma devoción, que vivió las tramas de Verano del 98 como una porteña continuidad de Beverlly Hills 90210, y que aceptó que, en las Spice Girls, estarían las condiciones de posibilidad para nuestras Bandana.
La cultura masiva nos modela, es verdad. Pero no todo allí está tipificado: existen prácticas de espontánea creatividad que se escapan a las premisas y preceptos del mercado. Los jóvenes y las comunidades disidentes bien lo saben: quienes se precian de disputar las normas aprenden rápidamente que expropiar lo hegemónico es un modo de subversión, que aquello consagrado (Shakespeare, David Bowie, Tarantino) puede profanarse y convertirse en meme, que los estándares de una cultura patriarcal y heterosexual (sus ídolos, sus modelos de belleza, sus vestimentas) pueden motivar lo queer. Con esta aceptación, en el Laboratorio Pop, no pretendemos ser utópicos. Sabemos que los conglomerados mediáticos fagocitan las diversidades y las transforman en consigna vacía de mercado, que los contenidos se diseminan a tal velocidad que difícilmente algo bien permanezca, y que la sombría influencia de los algoritmos direccionan nuestros recorridos por las redes sociales.
En el mejor de los casos, nuestra postura trata con un optimismo que alienta a reconocer las contradicciones en nuestra cultura, esa que parece siempre oscilar entre lo mainstream y lo underground, entre la estandarización del consumo y la inventiva artística, entre una repetición vacía y una subversión que hoy puede balancearse de izquierda a derecha cuando los contenidos que convocan a la colectividad son apropiados con celeridad: después de todo, en esos productos y relatos, se disputan modos de interpretar la realidad y valores con los cuales los sujetos construyen sus identidades. Por ello, se equivoca quien asuma que hoy estamos viviendo una batalla cultural. Tiempo atrás, el filósofo Eduardo Grüner nos supo dar su lección más magistral: que la cultura no puede entrar en épocas belicosas porque su estado permanente es, en efecto, el de la confrontación. En torno a esa contienda, el Laboratorio Pop sale a la búsqueda de nuevas respuestas para viejas preguntas, confiando en que lo banal tiene mucho para decirnos sobre lo actual.