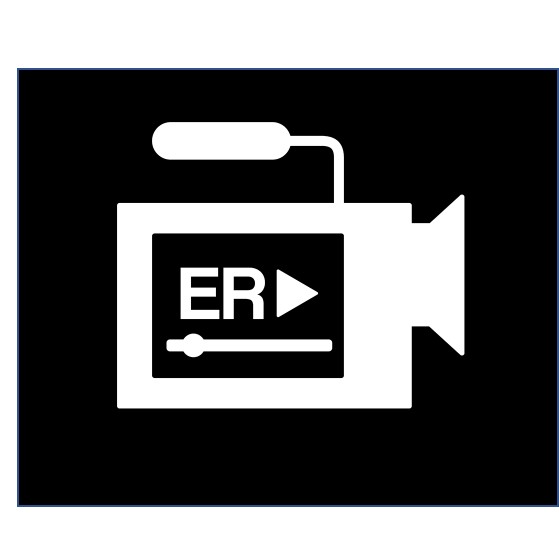Deportes
El D10S de la plantación
Por Alexis Oliva • 30/10/2021 17:07 • Tiempo estimado de lectura: 5 minutos
Diego Armando Maradona fue y seguramente será el futbolista más asombroso que pisó el césped universal.

A eso ya ni sus enemigos lo dudan. Lo que se dirime en estos días, mientras aún resuenan los ecos de un estallido de dolor colectivo con alcance planetario, es todo lo otro que el 10 fue, es y será. Lo que sus detractores de siempre ahora se empeñan –y conforman– con negar, mientras citan conmovidos ese pasaje de la inspirada carta del presidente francés Emmanuel Macron: “Sus visitas a Fidel Castro y Hugo Chávez tendrán el sabor amargo de la derrota; es en la cancha donde Maradona hizo la revolución”.
Eso que su verosímil pero inconcebible muerte disparó, no se explica sólo por manejar la redonda como D10S. Ahí hay otra cosa. Su condición de ícono popular trasciende a su arte futbolístico y también a los debates sobre la contradicción entre las actitudes solidarias y machistas en su vida privada, o sobre las identidades de su vida pública, desde el tatuaje del Che hasta el profuso álbum de fotos con los líderes revolucionarios y progresistas de Latinoamérica. Los abrazos con Fidel, Chávez, Lula, Evo, Néstor y Cristina, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Sus diatribas contra Bush y Trump, sus chicanas a Macri y hasta su irreverente ironía hacia el bienamado Papa Juan Pablo II: “Vive en un lugar con techos de oro, mientras tanta gente pasa hambre, y después va y besa la tierra de los países pobres”. Todo eso es importante, pero no es lo esencial.
La raíz más potente de la devoción incondicional de muchos y el odio visceral de algunos es el haber enfrentado el poder en el mismo ámbito donde él actuaba como sujeto productor, el ser rebelde allí donde la represalia es implacable y se sufre en carne propia, el haberse atrevido a desafiar a esa monarquía absolutista que gobierna el fútbol profesional del mundo. Con un coraje análogo y tan raro como el que desplegaba en la cancha, pero más costoso. Eso que Manu Chao celebra: “Si yo fuera Maradona / Saldría en Mondo Visión / Para gritarles a la FIFA / Que ellos son el gran ladrón”.
Sus frecuentes críticas hacia el todopoderoso presidente de la FIFA Joao Havelange, su sucesor Joseph Blatter y el longevo mandamás de la AFA Julio Grondona no eran gratis y las pagó con creces. Y sobre todo, porque ese villero tercermundista osó rebelarse contra uno de los negocios más redituables del capitalismo (fútbol + televisión + publicidad), al ejercer como agitador sindical de sus compañeros de todo el planeta. Por eso le “cortaron las piernas” con el nimio pretexto de la pseudo-efedrina en el Mundial 94, cuando ya estaba en ciernes la creación de la Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales (AIFP), aventura compartida con otros insumisos como el francés Eric Cantona, el búlgaro Hristo Stoichkov y el colombiano Carlos Valderrama.
A esa vocación sindical la acompañaba una idea del Estado como responsable de la redistribución equitativa de los recursos y la justicia social. “El Gobierno debería sacarle plata a los que más tienen, como yo. Y usarla para darle a los que están más abajo, a los que no comen”, declaró en 1996, y por estos días respaldaba el proyecto del impuesto a la riqueza: “En este país hay ricos y pobres. El que tiene se la guarda y el que no pide por la calle. Estoy a favor de su aplicación. Totalmente. Hay que equiparar las cosas”.
En su Mensaje a las Bases del 10 de noviembre de 1963, el revolucionario afroamericano Malcolm X distinguía entre “dos clases de esclavos: el negro doméstico y el negro del campo. Los negros domésticos vivían en la casa del amo, vestían bastante bien, comían bien porque comían las sobras que él dejaba. Vivían en el sótano o en el desván, pero vivían cerca del amo y querían al amo más de lo que el amo se quería a sí mismo. Daban la vida por salvar la casa del amo, y más prestos que el propio amo. Si el amo decía: ‘Buena casa la nuestra’, el negro doméstico decía: ‘Sí, buena casa la nuestra’”. En cambio, el negro que trabajaba en el campo “vivía en un infierno, comía sobras (y) lo apaleaban desde la mañana hasta la noche; vivía en una choza, en una casucha, usaba ropa vieja de desecho. Odiaba al amo. Era inteligente”. Ese negro protagonizaba la rebelión.
Quien para la FIFA oficiaba de “negro doméstico” era Edson Arantes do Nascimento –Pelé–, el ídolo compatriota del amo y embajador del establishment futbolístico global. Como muestra de su corrección política, el 20 de noviembre pasado, Día de la Conciencia Negra en Brasil, Pelé le regaló su camiseta del Santos al presidente Jair Bolsonaro, quien en su verborragia racista llegó a decir que las comunidades negras “no sirven ni para procrear”. El día anterior, el afrobrasileño João Alberto Freitas había muerto asfixiado por dos policías en las afueras de un hipermercado de Porto Alegre. En las antípodas, Maradona y sus compadres fueron –o al menos intentaron ser– el negro del campo en la plantación del fútbol-negocio.
Por eso no alcanza con haber sido el mejor del mundo con la pelota bajo control de su zurda. Si, como sentenció Macron, “Diego se queda”, es por algo más. Entre las decenas de miles que a pesar de la pandemia fueron a despedirlo a la Casa Rosada, una mujer pronunció esta elegía plebeya: “Le puse Diego a mi hijo porque te vi y me enamoré de vos. ¡Sí que me enamoré! Te admiro y por más que digan lo que digan siempre vas a estar, porque sos pueblo. Porque nunca te olvidaste de tus raíces, porque amaste a tus padres, porque sos anti-imperialista y le dijiste lo que le dijiste a Bush, porque sos peronista también, sos pueblo, gracias… ¡Gracias, Diego!”.